La muerte no existe - Dra.Elísabeth Kübler-Ross
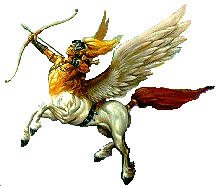
Prólogo
Cuando una médico con 28 títulos honoris causa en su haber y más de veinte años de experiencia, acompañando en el momento de la muerte a miles de personas en todo el mundo, comparte con nosotros sus vivencias místicas —«experiencias que me han ayudado, a saber, más que a creer, que todo lo que está más allá de nuestra comprensión científica son verdades y realidades abiertas a cada uno de nosotros»— debemos leerla atentamente y con humildad. Pero debemos, ante todo, congratularnos. Nunca antes la humanidad había tenido ocasión de saber de la muerte y de la vida después de la muerte, de la manera en que hoy, gracias a Elizabeth Kübler-Ross, nos es posible. Hasta hace muy poco los conocimientos, que la doctora Ross pone al alcance de todos los que quieran escucharla, eran un saber «oculto» accesible sólo a través de la fe a los creyentes o a los estudiosos de los textos sagrados tibetanos o la más compleja literatura esotérica occidental.
El amor y la dedicación de esta mujer excepcional permite que hoy muchos médicos, enfermeras y personas en el mundo estén científicamente preparadas para entender, acompañar y ayudar realmente a cualquier ser humano en los difíciles momentos que anteceden su muerte así como para comprender y consolar efectivamente a las personas que sufren la pérdida de seres queridos. Evidentemente, en ese científicamente está involucrado lo mejor del espíritu humano: su capacidad de amar. Con una actitud rigurosa y valiente Kübler-Ross ha investigado en el dolor y la conclusión a sus muchos anos de desvelos al lado de sus pacientes podría resumirse así:
Busqué a mi alma — a mi alma no la pude ver.
Busqué a mi Dios — mi Dios me eludió.
Busqué a mi hermano y encontré a los tres.
La muerte no existe
He reflexionado largo tiempo sobre lo que podría deciros hoy, y me gustaría contaros cómo sucedió que una pequeña «nada» que al nacer pesaba un kilo ha llegado a encontrar su camino en la vida y de qué forma aprendió a transitar. Esto es lo que hoy os relataré. Me gustaría deciros cómo podéis vosotros también llegar al convencimiento de que esta vida terrestre, que vivís en vuestro cuerpo físico, sólo representa una pequeña parte de vuestra existencia global. Sin embargo, vuestra vida actual tiene una importancia muy grande en el marco de vuestra existencia entera puesto que estáis aquí por una razón precisa que os es propia.
Si vivís bien, no tenéis por qué preocuparos sobre la muerte, aunque sólo os quede un día de vida. El factor tiempo no juega más que un papel insignificante y de todas maneras está basado en una concepción elaborada por el hombre.
Vivir bien quiere decir aprender a amar. Ayer me emocioné escuchando al conferenciante que decía: «Entonces pues, fe, esperanza y amor, pero lo más grande de los tres es el amor». En Suiza se hace la confirmación a los trece años y os dan un versículo para que os acompañe en la vida. Como nosotros éramos trillizos hubo que encontrar uno que nos conviniese a los tres, y se pusieron de acuerdo sobre el que hemos mencionado. A mí me dieron la palabra amor. Por ello yo quisiera hablaros del amor. Para mí amor quiere decir vida y muerte, pues las dos son una misma cosa.*
Nací como una niña «no deseada». No porque mis padres no quisieran tener hijos, por el contrario, deseaban una niña, pero una niña bien robusta de unos cinco kilos. No esperaban tener trillizos. Y cuando aparecí yo, pesaba alrededor de un kilogramo y era muy fea. No tenía nada de pelo y fui seguramente para ellos una gran decepción.
* En las versiones inglesa y alemana de la Biblia emplean el término «amor» en lugar del término «caridad» que se utiliza en la versión francesa.
Quince minutos después nació el segundo niño y veinte minutos después el tercero, que pesaba casi tres kilos. En ese momento nuestros padres se sintieron felices, aunque quizás hubieran preferido devolver a dos de nosotros.
Yo creo que nada en la vida se debe al azar y así ocurrió con las circunstancias de mi nacimiento. Me proporcionaron el sentimiento de que incluso una «nada» de menos de un kilo debía probar con todas sus fuerzas que tenía derecho a vivir.
Tuve que trabajar muy duramente, como lo hacen los ciegos, que se creen obligados a aplicarse diez veces más de lo ordinario para no perder su empleo.
Al final de la segunda guerra mundial yo era adolescente y sentía en mí una gran necesidad de hacer algo por este mundo tan perturbado por la guerra. Me juré a mí misma que al final de la guerra iría a Polonia para participar en los primeros auxilios y colaborar en la atención a los más necesitados. Mantuve mi promesa y yo creo que eso fue el principio de mi ulterior trabajo que debía tratar sobre el morir y la muerte.
Yo misma visité los campos de concentración y vi con mis propios ojos vagones repletos de zapatos de niños, así como otros llenos de cabello humano que había pertenecido a las víctimas del campo de exterminio nazi. Se transportaba ese cabello a Alemania para confeccionar almohadas. No se puede seguir siendo la misma persona después de haber visto con los propios ojos los hornos crematorios y haber olido con la propia nariz los campos de concentración, sobre todo siendo entonces tan joven, como era mi caso, porque lo que se veía allí con toda claridad era la inhumanidad reflejada en todos nosotros.
Cada uno de los que estamos en esta sala puede convertirse en un monstruo nazi, pero de igual manera cada uno tiene la oportunidad de llegar a ser la Madre Teresa de Calcuta. Comprenderéis el significado de esto, y a quién aludo. Es una de mis santas que en la India recoge por la calle niños y adultos moribundos y hambrientos. Es un ser maravilloso, me gustaría mucho que tuvieseis ocasión de conocerla.
Antes de ir a América, yo practicaba la medicina en Suiza y me sentía muy feliz. De hecho, yo había preparado mi vida para ir a la India con el fin de trabajar como médico —como lo hizo Albert Schweitzer en África—, pero dos meses antes de partir se me informó que el proyecto había fracasado y en lugar de la jungla india yo desembarcaba en la jungla neoyorquina, después de haberme casado con un americano que me llevó allí, donde menos ganas tenía de vivir. Esto tampoco fue una casualidad. No fue el azar.
Es fácil cambiarse de casa en una ciudad que a uno le gusta, pero irse a vivir a una ciudad que no os atrae en absoluto, es una prueba a la que os sometéis para verificar que sois capaces de realizar el objetivo fijado para la propia vida.
Encontré un trabajo de médico en el Manhattan State Hospital, que también es un sitio horrible. En aquella época yo no sabía gran cosa de psiquiatría y me sentía muy sola, miserable y desgraciada. Además yo no quería hacer desgraciado a mi marido, así que me dediqué completamente a mis enfermos y me identifiqué con su soledad, su desgracia y su desesperación.
Poco a poco ellos empezaron a confiar en mí y a comunicarme sus sentimientos, y de pronto comprendí que no estaba sola con mis miserias. Durante dos años lo único que hice fue vivir y trabajar con estos enfermos. Para compartir su soledad celebraba con ellos todas sus fiestas, ya fueran Yon Kippour, Navidad, Hannukkan o Pascua.
Como os decía, sabía poco de psiquiatría, y particularmente de psiquiatría teórica, que en mi posición tenía que conocer.
A causa de mis insuficientes conocimientos lingüísticos, tenía dificultades para comunicarme con mis enfermos, pero nos amábamos mucho. Sí, verdaderamente, nos amábamos mucho. Al cabo de dos años el noventa y cuatro por ciento de estos enfermos pudieron abandonar el hospital y defenderse en Nueva York, y desde entonces muchos de ellos trabajan y asumen todas sus responsabilidades. Debo deciros que todos estaban condenados como «esquizofrénicos irrecuperables».
Intento explicaros que el saber es útil, sin duda, pero que el conocimiento solo no ayudará a nadie. Si no utilizáis, además de la cabeza, vuestro corazón y vuestra alma, no ayudaréis a nadie. Fueron estos enfermos mentales, al principio sin esperanza, los que me enseñaron esta verdad. En el transcurso de mi trabajo con ellos (ya fueran esquizofrénicos crónicos o niños minusválidos mentales, o moribundos) descubrí que cada uno tiene una finalidad propia. Cada uno de estos enfermos puede, no solamente aprender y recibir vuestra ayuda, sino llegar a convertirse además en vuestro maestro. Esto también es verdad, tanto en los niños minusválidos mentales, aunque no tengan más que seis meses, como en el de los esquizofrénicos profundos, que a primera vista tienen un comportamiento animal. Pero los mayores maestros de este mundo son los moribundos.
Si uno se toma el tiempo de sentarse junto a la cabecera de la cama de los moribundos, ellos son los que nos informan sobre las etapas del morir. Nos muestran de qué modo pasan por los estados de cólera, de desesperación, del «¿por qué justamente yo?» y también la forma en que acusan a Dios, rechazándolo incluso durante un tiempo. Luego comercian con Él y caen seguidamente en las peores depresiones. Pero si a lo largo de estas fases están acompañados por un ser que les ama, pueden llegar al estado de aceptación.
Todo esto no tiene aún nada que ver con las fases del morir propiamente dicho. Nosotros las llamamos fases del morir porque carecemos de una mejor denominación. Mucha gente vive fases similares en el momento en que un amigo o amiga los abandona o al perder un empleo o si tienen que abandonar la casa en la que vivieron durante cincuenta años para ir a un asilo, o algunas veces, incluso, al perder un animalito doméstico o simplemente una lentilla de contacto. En mi opinión, el sentido del sufrimiento es éste: todo sufrimiento genera crecimiento.
La mayoría de la gente considera sus condiciones de vida como difíciles y sus pruebas y sus tormentos como una maldición, un castigo de Dios, algo negativo. Si pudiéramos comprender que nada de lo que nos ocurre es negativo, y subrayo: ¡absolutamente nada!... Todos los sufrimientos y pruebas, incluso las pérdidas más importantes, así como todos los acontecimientos ante los que decimos: «Si lo hubiese sabido antes no lo habría podido soportar», son siempre regalos. Ser infeliz y sufrir es como forjar el hierro candente, es la ocasión que nos es dada para crecer y la única razón de nuestra existencia.
No se puede crecer psíquicamente estando sentado en un jardín donde os sirven una suculenta cena en una bandeja de plata, sino que se crece cuando se está enfermo, o cuando hay que hacer frente a una pérdida dolorosa. Se crece si no se esconde la cabeza en la arena sino que se acepta el sufrimiento intentando comprenderlo, no como una maldición o un castigo sino como un regalo hecho con un fin determinado.
Quisiera citaros un ejemplo clínico. En uno de mis grupos de trabajo, que duran una semana, y en los que todos los participantes viven juntos, había una mujer joven. No había perdido a su hijo, pero había tenido que enfrentarse a varias «pequeñas muertes», como nosotros las llamamos.
Cuando dio a luz a su segundo hijo, una niña muy esperada, se le informó de forma muy inhumana que la criatura tenía un severo retraso y que nunca sería capaz de reconocerla como a su madre. Apenas había tenido tiempo de darse cuenta de lo que para ella suponía esta prueba, cuando fue abandonada por su esposo.
Se encontró por lo tanto sola, con dos niños que dependían de ella y sin ingresos económicos ni asistencia.
Al principio su actitud fue negativa. Negaba todo enérgicamente. No pronunciaba ni siquiera las palabras «enfermo mental». Después su cólera se volvió contra Dios. Lo maldijo, negó su existencia hasta llegar a insultarlo. Después intentó negociar con Él, haciéndole promesas. «Si por lo menos mi niña pudiera aprender algo, si al menos pudiera reconocer a su madre»... Finalmente reconoció un significado profundo en el hecho de haber tenido esta hija. Ahora me gustaría contaros cómo logró solucionar su problema.
Comenzó comprendiendo que nada de lo que nos ocurre es debido a la casualidad. Miraba a su hija con más frecuencia para intentar encontrar el sentido de esta vida tan miserable sobre la tierra, y encontró la solución del enigma. Me gustaría leeros un poema que escribió y que explica cómo encontró la respuesta. Ella no es poeta, pero éste es un poema muy conmovedor en el que se identifica con su niña, que habla con su madrina, y por eso lo ha titulado:
Para mi madrina
¿Qué es una madrina? Yo sé que tú eres algo especial. Durante meses esperaste mi llegada, estabas presente y me viste cuando sólo tenía unos minutos.
Me cambiaste los pañales cuando tenía sólo unos días.
Imaginabas en sueños cómo sería tu primera ahijada.
Sería algo tan especial como tu hermana. Con tu pensamiento, ya me acompañabas a la escuela, a la universidad y al altar. ¿Qué sería yo? ¿Sería un honor para los míos? Pero Dios tenía otros proyectos para mí. Yo no soy más que yo misma. Nadie dijo que yo tendría que ser algo precioso. Algo no funciona en mi cabeza. Seré por siempre un hijo de Dios. Soy feliz. Amo a todo el mundo y todos me aman. No puedo decir muchas palabras. Pero puedo hacerme entender y comprender el afecto, el calor, la ternura, el amor. En mi vida hay seres particulares. A veces estoy sentada y sonrío y a veces lloro. Quisiera saber por qué...
¿Qué más puedo pedir?
Claro está que nunca iré a la universidad y que nunca me casaré.
Pero no estés triste, Dios me ha hecho muy especial.
No puedo hacer el mal, yo no puedo más que amar. ¿Recuerdas cuando fui bautizada? Me tenías en brazos y esperabas que no gritara, ¡y que no me cayera de tus brazos!
Nada de eso ocurrió y fue un día muy feliz. ¿Por eso fuiste mi madrina? Sé que eres tierna y cálida, que me amas, y que en tus ojos hay algo muy particular. Veo esta mirada y siento este amor en otros.
Debo de ser especial para tener tantas madres. A los ojos del mundo nunca tendré éxito, pero te aseguro algo que poca gente puede hacer puesto que no conozco más que amor, bondad e inocencia, la eternidad nos pertenecerá, madrina mía.
Esta es la misma madre que unos meses antes estaba dispuesta a que su niña resbalara hacia la piscina, esperando que se cayera y se ahogara mientras ella estuviese ocupada en la cocina. Espero que os deis cuenta de la transformación de esta mujer. Esto les ocurre a los que están dispuestos a mirar las cosas que les suceden desde el otro lado de la medalla. Nada tiene un solo aspecto. Aunque alguien esté gravemente enfermo, aunque sufra y no tenga a nadie a quien confiarse, aunque la muerte venga a buscarlo a la mitad de la vida y no haya comenzado todavía a vivir de veras, aun así es preciso que mire el lado opuesto de la medalla.
De pronto se llega a formar parte de esas pocas personas que pueden echar por la borda todo lo superfluo, y dirigirse a alguien diciéndole: «Te amo», pues saben que no les queda mucho tiempo de vida. Se puede al fin hacer cosas que verdaderamente se tiene deseos de hacer. Muchos de entre vosotros no hacen el trabajo que en su fuero interno habrían querido realizar. Deberíais volver a casa y empezar otra cosa, ¿comprendéis lo que os quiero decir? Nadie debería vivir en función de lo que los otros han dicho que hay que hacer. Esto es como si se obligase a un adolescente a emprender un oficio que no le conviene. Si se escucha la voz interior y el propio saber interno, que con relación a uno mismo es el más importante, entonces uno no se engañará y sabrá lo que debe hacer con su vida. En este contexto el factor tiempo no tiene ninguna importancia.
Después de haber trabajado con moribundos durante muchos años y tras haber aprendido al lado de ellos lo que es esencial en la vida, ya que hablan de sus arrepentimientos, de sus disgustos, justo antes de morir, cuando todo parece demasiado tarde, comencé a reflexionar sobre qué es la muerte.
En mis cursos, el testimonio ofrecido por la señora Schwarz fue el primero que conocimos de una experiencia extracorporal experimentada por alguno de nuestros enfermos.
Actualmente, en 1977 ya disponemos de centenares de testimonios parecidos, redactados en California, en Australia o en otros lugares. Todos tienen un denominador común, y es que las personas en cuestión abandonaron su cuerpo físico con toda conciencia. Esta muerte, de la que los científicos quieren convencernos, no existe en realidad. La muerte no es más que el abandono del cuerpo físico, de la misma manera que la mariposa deja su capullo de seda. La muerte es el paso a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando, viendo, oyendo, comprendiendo, riendo, y en el que se tiene la posibilidad de continuar creciendo. La única cosa que perdemos en esta transformación es nuestro cuerpo físico, pues ya no lo necesitamos. Es como si se acercase la primavera, guardamos nuestro abrigo de invierno, sabiendo que ya está demasiado usado y no nos lo pondremos de todas maneras. La muerte no es otra cosa.
Ninguno de mis enfermos que haya vivido una experiencia del umbral de la muerte, ha tenido a continuación miedo a morir, y quisiera subrayarlo, ¡ni siquiera uno solo de ellos!
Muchos de estos enfermos nos han contado también que, además de la paz, de la calma y de la certeza de percibir sin ser percibidos, habían tenido la impresión de integridad física; por ejemplo, alguien que había perdido una pierna a consecuencia de un accidente de automóvil, la vio separada, en el suelo, y a la vez tuvo la impresión de conservar las dos piernas después de haber abandonado su cuerpo.
Una de nuestras enfermas se volvió ciega a consecuencia de una explosión en un laboratorio. Inmediatamente después se encontró en el exterior de su cuerpo pudiendo ver de nuevo. Miraba las consecuencias de este accidente y describió más tarde lo que ocurría cuando la gente llegaba al lugar. Cuando los médicos consiguieron hacerla volver a la vida, se había quedado completamente ciega. Ésta es la explicación de por qué muchos de los moribundos luchan contra nuestras tentativas
de volverlos a la vida, cuando ellos se encuentran en un lugar mucho más maravilloso, más bello y más perfecto.
A propósito, los momentos que me han parecido más impresionantes han sido los que se relacionan con mi trabajo con niños moribundos. No hace mucho tiempo que me vengo dedicando a este aspecto de mis tareas. Actualmente casi todos mis enfermos son niños. Yo los llevo a sus casas para que puedan morir. Preparo a sus padres, a sus hermanos y hermanas. Los niños temen estar solos en el momento de la muerte, tienen miedo de que no haya nadie junto a ellos. En el acontecimiento espiritual del pasaje no se está solo, como tampoco estamos solos en la vida cotidiana, pero esto no lo sabemos. Por tanto, en el momento de la transformación, nuestros guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda y los seres queridos que se fueron antes que nosotros, estarán cerca de nosotros y nos ayudarán. Esto nos ha sido confirmado siempre, así que ya no dudamos nunca de este hecho. ¡Notad bien que hago esta afirmación como hecho científico! Siempre hay alguien para ayudarnos cuando nos transformamos. Generalmente son los padres o madres que nos han «precedido», los abuelos o abuelas o incluso un niño que haya partido antes que nosotros, y frecuentemente llegamos incluso a encontrar a personas que ignorábamos estuviesen ya del «otro lado»...
Tenemos el caso de una chiquilla de doce años que no quería hablar con su madre de su experiencia maravillosa, puesto que ninguna madre quiere oír que uno de sus hijos se haya sentido mejor en otro lugar que no sea su casa, y esto es comprensible. La experiencia de la niña era tan extraordinaria que tuvo la necesidad de contársela a alguien y entonces le confió a su padre lo que había vivido en el momento de su «muerte». Fueron acontecimientos tan maravillosos que no quería volver. Independientemente del esplendor magnífico y de la luminosidad extraordinaria que han sido descritos por la mayoría de los sobrevivientes, lo que este caso tiene de particular es que su hermano estaba a su lado y la había abrazado con amor y ternura.
Después de haber contado todo esto a su padre, añadió: «Lo único que no comprendo de todo esto es que en realidad yo no tengo un hermano». Su padre se puso a llorar y le contó que, en efecto, ella había tenido un hermano del que nadie le había hablado hasta ahora, que había muerto tres meses antes de su nacimiento.
¿Comprendéis por qué os cito un ejemplo como éste? Porque mucha gente tiene tendencia a decir: «Claro, no se había muerto aún, y en el momento de la muerte, naturalmente, se piensa en los que se ama y se los imagina uno físicamente».
Pero esta niña de doce años no había podido representarse a su hermano.
Yo siempre pregunto a todos mis niños moribundos a quién desearían ver, a quién les gustaría tener cerca de ellos. Claro está que mi pregunta se refiere siempre a una presencia terrestre (muchos de mis enfermos no son creyentes y yo no podría hablar con ellos de una presencia después de la muerte. Se sobreentiende que no impongo a nadie mis convicciones). Les pregunto pues a mis niños a quién les gustaría tener cerca si tuvieran que elegir a una persona. El noventa por ciento se deciden por «mamá» o «papá». Con los niños negros es diferente, ellos prefieren a menudo a una de sus tías o abuelas, pues las ven más frecuentemente y las quieren más. Aquí sólo se trata de diferencias culturales. Ninguno de los niños que optaron por «papá» o «mamá» contó, tras una de estas experiencias del umbral de la muerte, haber visto a ninguno de sus padres, a menos que uno de ellos hubiese muerto antes.
Mucha gente podría decir otra vez: «Se trata de una proyección del pensamiento engendrada por un deseo. Como los que mueren están solos, se sienten abandonados y tienen miedo, es por eso que imaginan a alguien a quien amar». Si esta afirmación fuera cierta, el noventa y nueve por ciento de mis niños de cinco, seis o siete años deberían ver a su padre o a su madre. Hemos consignado los casos a lo largo de los años, y ninguno de ellos ha dicho, en el caso de su muerte aparente, que había visto a su padre o a su madre, puesto que éstos vivían aún.
Sobre la cuestión de saber a quién se ve en una muerte aparente, dos condiciones se manifiestan con un denominador común: primera, que la persona percibida debía de haber «partido» antes, aunque sólo fuera unos minutos antes, y segunda, que debía de haber existido un lazo de amor real entre ellos.
Pero aún no os he contado el caso de la señora Schwarz. Murió dos semanas después de que su hijo terminara la escuela. Yo la hubiera olvidado sin duda como una más de mis numerosos pacientes si ella no hubiera regresado y me hubiese visitado.
Aproximadamente diez meses después de su entierro yo estaba furiosa, una vez más. Mi seminario sobre el morir y la muerte estaba a punto de hacer agua. Debía renunciar a la colaboración del pastor con el que trabajaba y al que quería mucho. Mientras, el nuevo pastor buscaba influir en el público recurriendo a los medios de comunicación. Estábamos pues obligados a hablar cada semana de las mismas cosas, pues mi seminario entretanto se había convertido en un acontecimiento. Yo no tenía ningunas ganas de continuar participando. Sentía la situación como una especie de tentativa de querer prolongar una vida que no vale la pena de ser vivida. Yo no podía ser yo misma. No veía otra salida para alejarme de ese trabajo que la de dejar la universidad. La decisión era difícil pues amaba mi trabajo, pero no llevado a cabo de esa manera. Tomé a mi pesar esta decisión: «Abandonaré la universidad hoy mismo, presentaré mi dimisión al final del seminario sobre el morir y la muerte».
Después de cada seminario el pastor y yo tomábamos a la vez el ascensor y terminábamos nuestra discusión sobre el trabajo cuando uno de los dos se detenía. El problema de este pastor es que oía mal, lo que lo complicaba todo. Entre la sala de conferencias y los ascensores le dije tres veces que debía volver a los cursos, pero no me escuchaba y continuaba hablando de otra cosa. Yo estaba al borde de la desesperación, y cuando me desespero me vuelvo muy activa. Antes de que el ascensor se detuviese lo cogí por el cuello, aunque él era gigantesco, y le dije: «Quédese ahí. He tomado una decisión muy importante de la que quisiera informarle».
En ese momento apareció una mujer delante del ascensor. Sin querer, yo la miraba fijamente. No puedo describirla, pero os podéis imaginar cómo se siente uno cuando se encuentra con alguien a quien se conoce mucho y de pronto no se sabe quién es. Le dije entonces al pastor: «Dios mío, ¿quién es? Yo conozco a esa mujer, me mira y espera que usted tome el ascensor para acercarse a mí». Estaba tan preocupada por la visión de esa mujer que se me había olvidado por completo que seguía asiendo al pastor por el cuello. Con esa aparición mi proyecto fue desbaratado.
La mujer era muy transparente, pero no tanto como para poder ver a través de ella. Le pregunté una vez más al pastor si la conocía, pero no me respondió. No insistí y lo último que le dije fue más o menos esto: «¡Vaya! Iré a verla y le diré que por el momento no recuerdo su nombre». Éstas fueron mis últimas palabras antes de que él partiera.
Desde el momento en que subió al ascensor la mujer se acercó a mí y me dijo: «Doctora Ross, yo debía volver. ¿Me permite que la acompañe a su despacho? No abusaré de su tiempo». Dijo algo más o menos parecido, y cómo aparentemente sabía dónde estaba mi despacho y conocía mi nombre me sentí aliviada al no tener que admitir que yo no recordaba el suyo. Sin embargo, fue el camino más largo de mi vida. Yo soy psiquiatra y trabajo desde hace mucho tiempo con enfermos esquizofrénicos a los que quiero mucho. Cuando me cuentan alucinaciones visuales les contesto siempre: «Sí, ya lo sé, ves una virgen en la pared pero yo no puedo verla». Y ahora yo me digo a mí misma: «Elisabeth, tú sabes que ves a esta mujer y, sin embargo, esto no puede ser verdad». ¿Podéis poneros en mi lugar? Mientras caminaba desde los ascensores hasta mi despacho, me seguía preguntando si era posible lo que estaba viendo, me decía a mí misma: «Estoy demasiado cansada y necesito vacaciones. Tengo que tocar a esta mujer para saber si está caliente o fría». Fue el camino más increíble que yo haya hecho nunca.
Durante todo el tiempo ni siquiera sabía por qué hacía todo esto ni quién era ella. De hecho, incluso rechacé el pensamiento de que esta aparición pudiera ser la de la señora Schwarz, que había sido enterrada hacía algunos meses. Cuando juntas alcanzamos la puerta de mi despacho, ella la abrió como si yo fuera la invitada en mi casa. La abrió con una finura, una dulzura y un amor irresistible y dijo; «Doctora Ross, yo debía venir por dos razones. La primera, para darle las gracias a usted y al pastor G. (se trataba del maravilloso pastor negro con el que me entendía tan bien) por todo lo que hicieron por mí, pero la verdadera razón por la que debía volver es para decirle que no debe abandonar este trabajo sobre el morir y la muerte, por lo menos, no por ahora».
Yo la miraba, pero no puedo ahora decir si en aquel momento pensaba realmente que la señora Schwarz estaba delante de mí, sabiendo que había sido enterrada hacía diez meses. Además yo no creía que tales cosas fueran posibles.
Finalmente me fui a mi despacho. Toqué los objetos que conocía como reales. Toqué mi escritorio, pasé la mano por la mesa, palpé la silla. Todo estaba concretamente presente. Podréis imaginaros que todo ese tiempo yo esperaba que por fin aquélla mujer desapareciese. Pero no desaparecía sino que me repetía insistente pero amablemente: «Doctora Ross, ¿me escucha? Su trabajo no ha terminado todavía. Nosotros la ayudaremos, sabrá cuándo podrá dejarlo, pero se lo ruego, no lo interrumpa ahora. ¿Me lo promete? Su trabajo no ha hecho más que comenzar».
Durante ese tiempo yo pensaba: «Dios mío, nadie me creerá si cuento lo que estoy viviendo ahora ni siquiera mis más íntimos amigos».
En aquella época, evidentemente, yo no me imaginaba que un día podría hablar delante de centenares de personas. Por fin la científica que hay en mí termino sobreponiéndose y astutamente le dije: «Ya sabrá usted que el pastor G. vive actualmente en Urbana, puesto que ha vuelto a una parroquia». Y continué casi inmediatamente: «Seguramente estará encantado de recibir una nota suya. ¿Ve usted algún inconveniente?». Y le pasé un lápiz y una hoja de papel.
Naturalmente, no tenía ninguna intención de enviar esas líneas a mi amigo, pero necesitaba una prueba palpable, puesto que está claro que una persona enterrada no puede escribir una carta. Esa mujer, con una sonrisa muy humana, mejor dicho, no humana, con una sonrisa llena de amor, podía leer todos mis pensamientos. Yo sabía mejor que nunca que se trataba de lectura de pensamiento. Cogió el papel y escribió varias líneas. (Naturalmente, las enmarcamos y las guardamos como un tesoro.) Después dijo, sin abrir la boca: «¿Está usted contenta?». Yo la miraba fijamente y pensaba: «No podré compartir con nadie esta experiencia, Pero conservaré esta hoja de papel». Después, preparándose para partir me repitió: «Doctora Ross, me lo promete, ¿verdad? Yo sabía que me hablaba de la continuación de mi trabajo, y le respondí: «Sí, lo prometo». Desapareció. Guardamos todavía sus líneas manuscritas.
Hace alrededor de un año y medio se me informó que mi trabajo relacionado con los moribundos había terminado puesto que otros podrían continuarlo y que ese trabajo no era la verdadera vocación para la que yo había venido a la tierra. Mi trabajo sobre el morir y la muerte no sería para mí más que una prueba para verificar si era capaz de imponerme a pesar de las dificultades, la difamación, la resistencia y muchas cosas más. Salí bien de este examen y lo aprobé. La segunda prueba consistía en verificar si la gloria se me subiría a la cabeza, pero no se me subió, y también la pasé.
Mi tarea verdadera, y en este punto necesito vuestra ayuda, consiste en decir a los hombres que la muerte no existe. Es importante que la humanidad lo sepa, pues nos encontramos en el umbral de un período muy difícil, no únicamente en América sino en todo el planeta Tierra. La falta tiene que ver con nuestra sed de destrucción, incumbe a las armas atómicas, incumbe también a nuestra codicia, a nuestro materialismo y a nuestro comportamiento en materia de polución. Somos culpables de haber destruido muchos dones de la naturaleza de haber perdido toda espiritualidad. Yo exagero un poco, pero seguramente no demasiado. El único modo de aportar un cambio para el advenimiento del tiempo nuevo, consiste en que la tierra comience a temblar a fin de conmovernos y tomar conciencia.
Es necesario que lo sepáis, pero no que tengáis miedo. Sólo abriéndoos a la espiritualidad y perdiendo el miedo llegaréis a la comprensión y a revelaciones superiores. A esto podéis llegar todos.
Para ello, no es necesario dirigiros a un guía, ni tenéis la obligación de iros a la India, ni siquiera os hace falta un curso de meditación. Es suficiente con que aprendáis a entrar en contacto con vuestro yo, y esto no os cuesta nada. Aprended a tomar contacto con vuestro ser profundo y aprended a desembarazaros de cualquier miedo.
Una manera de no volver a tener miedo es saber que la muerte no existe y que todo lo que nos sucede en esta vida sirve para un fin positivo. Desembarazaos de vuestra negatividad, empezad a tomar la vida como un reto, como un lugar de examen para poner a prueba vuestras capacidades internas y vuestra fuerza.
La casualidad tampoco existe. Dios no es alguien que castiga y condena. Después de haber dejado definitivamente vuestro cuerpo físico, llegaréis al lugar que se designa como cielo o infierno, lo que no tiene nada que ver con el Juicio Final. Lo que hemos aprendido por nuestros amigos que se fueron, lo que aprendimos de los que volvieron, es la certeza de que cada ser, después de su pasaje, debe mirar algo que recuerda a una pantalla de televisión, en la que se reflejan todos nuestros actos, palabras y pensamientos terrestres. Esto sucede después de haber experimentado un sentimiento de paz, equilibrio y plenitud, habiendo encontrado a una persona querida para ayudarnos a dar este paso. De esta manera, tenemos la ocasión de juzgarnos a nosotros mismos en lugar de ser juzgados por un Dios severo. A través de vuestra vida aquí abajo vosotros creáis desde entonces vuestro infierno o vuestro cielo en el más allá.
del libro La muerte: Un amanecer
He reflexionado largo tiempo sobre lo que podría deciros hoy, y me gustaría contaros cómo sucedió que una pequeña «nada» que al nacer pesaba un kilo ha llegado a encontrar su camino en la vida y de qué forma aprendió a transitar. Esto es lo que hoy os relataré. Me gustaría deciros cómo podéis vosotros también llegar al convencimiento de que esta vida terrestre, que vivís en vuestro cuerpo físico, sólo representa una pequeña parte de vuestra existencia global. Sin embargo, vuestra vida actual tiene una importancia muy grande en el marco de vuestra existencia entera puesto que estáis aquí por una razón precisa que os es propia.
Si vivís bien, no tenéis por qué preocuparos sobre la muerte, aunque sólo os quede un día de vida. El factor tiempo no juega más que un papel insignificante y de todas maneras está basado en una concepción elaborada por el hombre.
Vivir bien quiere decir aprender a amar. Ayer me emocioné escuchando al conferenciante que decía: «Entonces pues, fe, esperanza y amor, pero lo más grande de los tres es el amor». En Suiza se hace la confirmación a los trece años y os dan un versículo para que os acompañe en la vida. Como nosotros éramos trillizos hubo que encontrar uno que nos conviniese a los tres, y se pusieron de acuerdo sobre el que hemos mencionado. A mí me dieron la palabra amor. Por ello yo quisiera hablaros del amor. Para mí amor quiere decir vida y muerte, pues las dos son una misma cosa.*
Nací como una niña «no deseada». No porque mis padres no quisieran tener hijos, por el contrario, deseaban una niña, pero una niña bien robusta de unos cinco kilos. No esperaban tener trillizos. Y cuando aparecí yo, pesaba alrededor de un kilogramo y era muy fea. No tenía nada de pelo y fui seguramente para ellos una gran decepción.
* En las versiones inglesa y alemana de la Biblia emplean el término «amor» en lugar del término «caridad» que se utiliza en la versión francesa.
Quince minutos después nació el segundo niño y veinte minutos después el tercero, que pesaba casi tres kilos. En ese momento nuestros padres se sintieron felices, aunque quizás hubieran preferido devolver a dos de nosotros.
Yo creo que nada en la vida se debe al azar y así ocurrió con las circunstancias de mi nacimiento. Me proporcionaron el sentimiento de que incluso una «nada» de menos de un kilo debía probar con todas sus fuerzas que tenía derecho a vivir.
Tuve que trabajar muy duramente, como lo hacen los ciegos, que se creen obligados a aplicarse diez veces más de lo ordinario para no perder su empleo.
Al final de la segunda guerra mundial yo era adolescente y sentía en mí una gran necesidad de hacer algo por este mundo tan perturbado por la guerra. Me juré a mí misma que al final de la guerra iría a Polonia para participar en los primeros auxilios y colaborar en la atención a los más necesitados. Mantuve mi promesa y yo creo que eso fue el principio de mi ulterior trabajo que debía tratar sobre el morir y la muerte.
Yo misma visité los campos de concentración y vi con mis propios ojos vagones repletos de zapatos de niños, así como otros llenos de cabello humano que había pertenecido a las víctimas del campo de exterminio nazi. Se transportaba ese cabello a Alemania para confeccionar almohadas. No se puede seguir siendo la misma persona después de haber visto con los propios ojos los hornos crematorios y haber olido con la propia nariz los campos de concentración, sobre todo siendo entonces tan joven, como era mi caso, porque lo que se veía allí con toda claridad era la inhumanidad reflejada en todos nosotros.
Cada uno de los que estamos en esta sala puede convertirse en un monstruo nazi, pero de igual manera cada uno tiene la oportunidad de llegar a ser la Madre Teresa de Calcuta. Comprenderéis el significado de esto, y a quién aludo. Es una de mis santas que en la India recoge por la calle niños y adultos moribundos y hambrientos. Es un ser maravilloso, me gustaría mucho que tuvieseis ocasión de conocerla.
Antes de ir a América, yo practicaba la medicina en Suiza y me sentía muy feliz. De hecho, yo había preparado mi vida para ir a la India con el fin de trabajar como médico —como lo hizo Albert Schweitzer en África—, pero dos meses antes de partir se me informó que el proyecto había fracasado y en lugar de la jungla india yo desembarcaba en la jungla neoyorquina, después de haberme casado con un americano que me llevó allí, donde menos ganas tenía de vivir. Esto tampoco fue una casualidad. No fue el azar.
Es fácil cambiarse de casa en una ciudad que a uno le gusta, pero irse a vivir a una ciudad que no os atrae en absoluto, es una prueba a la que os sometéis para verificar que sois capaces de realizar el objetivo fijado para la propia vida.
Encontré un trabajo de médico en el Manhattan State Hospital, que también es un sitio horrible. En aquella época yo no sabía gran cosa de psiquiatría y me sentía muy sola, miserable y desgraciada. Además yo no quería hacer desgraciado a mi marido, así que me dediqué completamente a mis enfermos y me identifiqué con su soledad, su desgracia y su desesperación.
Poco a poco ellos empezaron a confiar en mí y a comunicarme sus sentimientos, y de pronto comprendí que no estaba sola con mis miserias. Durante dos años lo único que hice fue vivir y trabajar con estos enfermos. Para compartir su soledad celebraba con ellos todas sus fiestas, ya fueran Yon Kippour, Navidad, Hannukkan o Pascua.
Como os decía, sabía poco de psiquiatría, y particularmente de psiquiatría teórica, que en mi posición tenía que conocer.
A causa de mis insuficientes conocimientos lingüísticos, tenía dificultades para comunicarme con mis enfermos, pero nos amábamos mucho. Sí, verdaderamente, nos amábamos mucho. Al cabo de dos años el noventa y cuatro por ciento de estos enfermos pudieron abandonar el hospital y defenderse en Nueva York, y desde entonces muchos de ellos trabajan y asumen todas sus responsabilidades. Debo deciros que todos estaban condenados como «esquizofrénicos irrecuperables».
Intento explicaros que el saber es útil, sin duda, pero que el conocimiento solo no ayudará a nadie. Si no utilizáis, además de la cabeza, vuestro corazón y vuestra alma, no ayudaréis a nadie. Fueron estos enfermos mentales, al principio sin esperanza, los que me enseñaron esta verdad. En el transcurso de mi trabajo con ellos (ya fueran esquizofrénicos crónicos o niños minusválidos mentales, o moribundos) descubrí que cada uno tiene una finalidad propia. Cada uno de estos enfermos puede, no solamente aprender y recibir vuestra ayuda, sino llegar a convertirse además en vuestro maestro. Esto también es verdad, tanto en los niños minusválidos mentales, aunque no tengan más que seis meses, como en el de los esquizofrénicos profundos, que a primera vista tienen un comportamiento animal. Pero los mayores maestros de este mundo son los moribundos.
Si uno se toma el tiempo de sentarse junto a la cabecera de la cama de los moribundos, ellos son los que nos informan sobre las etapas del morir. Nos muestran de qué modo pasan por los estados de cólera, de desesperación, del «¿por qué justamente yo?» y también la forma en que acusan a Dios, rechazándolo incluso durante un tiempo. Luego comercian con Él y caen seguidamente en las peores depresiones. Pero si a lo largo de estas fases están acompañados por un ser que les ama, pueden llegar al estado de aceptación.
Todo esto no tiene aún nada que ver con las fases del morir propiamente dicho. Nosotros las llamamos fases del morir porque carecemos de una mejor denominación. Mucha gente vive fases similares en el momento en que un amigo o amiga los abandona o al perder un empleo o si tienen que abandonar la casa en la que vivieron durante cincuenta años para ir a un asilo, o algunas veces, incluso, al perder un animalito doméstico o simplemente una lentilla de contacto. En mi opinión, el sentido del sufrimiento es éste: todo sufrimiento genera crecimiento.
La mayoría de la gente considera sus condiciones de vida como difíciles y sus pruebas y sus tormentos como una maldición, un castigo de Dios, algo negativo. Si pudiéramos comprender que nada de lo que nos ocurre es negativo, y subrayo: ¡absolutamente nada!... Todos los sufrimientos y pruebas, incluso las pérdidas más importantes, así como todos los acontecimientos ante los que decimos: «Si lo hubiese sabido antes no lo habría podido soportar», son siempre regalos. Ser infeliz y sufrir es como forjar el hierro candente, es la ocasión que nos es dada para crecer y la única razón de nuestra existencia.
No se puede crecer psíquicamente estando sentado en un jardín donde os sirven una suculenta cena en una bandeja de plata, sino que se crece cuando se está enfermo, o cuando hay que hacer frente a una pérdida dolorosa. Se crece si no se esconde la cabeza en la arena sino que se acepta el sufrimiento intentando comprenderlo, no como una maldición o un castigo sino como un regalo hecho con un fin determinado.
Quisiera citaros un ejemplo clínico. En uno de mis grupos de trabajo, que duran una semana, y en los que todos los participantes viven juntos, había una mujer joven. No había perdido a su hijo, pero había tenido que enfrentarse a varias «pequeñas muertes», como nosotros las llamamos.
Cuando dio a luz a su segundo hijo, una niña muy esperada, se le informó de forma muy inhumana que la criatura tenía un severo retraso y que nunca sería capaz de reconocerla como a su madre. Apenas había tenido tiempo de darse cuenta de lo que para ella suponía esta prueba, cuando fue abandonada por su esposo.
Se encontró por lo tanto sola, con dos niños que dependían de ella y sin ingresos económicos ni asistencia.
Al principio su actitud fue negativa. Negaba todo enérgicamente. No pronunciaba ni siquiera las palabras «enfermo mental». Después su cólera se volvió contra Dios. Lo maldijo, negó su existencia hasta llegar a insultarlo. Después intentó negociar con Él, haciéndole promesas. «Si por lo menos mi niña pudiera aprender algo, si al menos pudiera reconocer a su madre»... Finalmente reconoció un significado profundo en el hecho de haber tenido esta hija. Ahora me gustaría contaros cómo logró solucionar su problema.
Comenzó comprendiendo que nada de lo que nos ocurre es debido a la casualidad. Miraba a su hija con más frecuencia para intentar encontrar el sentido de esta vida tan miserable sobre la tierra, y encontró la solución del enigma. Me gustaría leeros un poema que escribió y que explica cómo encontró la respuesta. Ella no es poeta, pero éste es un poema muy conmovedor en el que se identifica con su niña, que habla con su madrina, y por eso lo ha titulado:
Para mi madrina
¿Qué es una madrina? Yo sé que tú eres algo especial. Durante meses esperaste mi llegada, estabas presente y me viste cuando sólo tenía unos minutos.
Me cambiaste los pañales cuando tenía sólo unos días.
Imaginabas en sueños cómo sería tu primera ahijada.
Sería algo tan especial como tu hermana. Con tu pensamiento, ya me acompañabas a la escuela, a la universidad y al altar. ¿Qué sería yo? ¿Sería un honor para los míos? Pero Dios tenía otros proyectos para mí. Yo no soy más que yo misma. Nadie dijo que yo tendría que ser algo precioso. Algo no funciona en mi cabeza. Seré por siempre un hijo de Dios. Soy feliz. Amo a todo el mundo y todos me aman. No puedo decir muchas palabras. Pero puedo hacerme entender y comprender el afecto, el calor, la ternura, el amor. En mi vida hay seres particulares. A veces estoy sentada y sonrío y a veces lloro. Quisiera saber por qué...
¿Qué más puedo pedir?
Claro está que nunca iré a la universidad y que nunca me casaré.
Pero no estés triste, Dios me ha hecho muy especial.
No puedo hacer el mal, yo no puedo más que amar. ¿Recuerdas cuando fui bautizada? Me tenías en brazos y esperabas que no gritara, ¡y que no me cayera de tus brazos!
Nada de eso ocurrió y fue un día muy feliz. ¿Por eso fuiste mi madrina? Sé que eres tierna y cálida, que me amas, y que en tus ojos hay algo muy particular. Veo esta mirada y siento este amor en otros.
Debo de ser especial para tener tantas madres. A los ojos del mundo nunca tendré éxito, pero te aseguro algo que poca gente puede hacer puesto que no conozco más que amor, bondad e inocencia, la eternidad nos pertenecerá, madrina mía.
Esta es la misma madre que unos meses antes estaba dispuesta a que su niña resbalara hacia la piscina, esperando que se cayera y se ahogara mientras ella estuviese ocupada en la cocina. Espero que os deis cuenta de la transformación de esta mujer. Esto les ocurre a los que están dispuestos a mirar las cosas que les suceden desde el otro lado de la medalla. Nada tiene un solo aspecto. Aunque alguien esté gravemente enfermo, aunque sufra y no tenga a nadie a quien confiarse, aunque la muerte venga a buscarlo a la mitad de la vida y no haya comenzado todavía a vivir de veras, aun así es preciso que mire el lado opuesto de la medalla.
De pronto se llega a formar parte de esas pocas personas que pueden echar por la borda todo lo superfluo, y dirigirse a alguien diciéndole: «Te amo», pues saben que no les queda mucho tiempo de vida. Se puede al fin hacer cosas que verdaderamente se tiene deseos de hacer. Muchos de entre vosotros no hacen el trabajo que en su fuero interno habrían querido realizar. Deberíais volver a casa y empezar otra cosa, ¿comprendéis lo que os quiero decir? Nadie debería vivir en función de lo que los otros han dicho que hay que hacer. Esto es como si se obligase a un adolescente a emprender un oficio que no le conviene. Si se escucha la voz interior y el propio saber interno, que con relación a uno mismo es el más importante, entonces uno no se engañará y sabrá lo que debe hacer con su vida. En este contexto el factor tiempo no tiene ninguna importancia.
Después de haber trabajado con moribundos durante muchos años y tras haber aprendido al lado de ellos lo que es esencial en la vida, ya que hablan de sus arrepentimientos, de sus disgustos, justo antes de morir, cuando todo parece demasiado tarde, comencé a reflexionar sobre qué es la muerte.
En mis cursos, el testimonio ofrecido por la señora Schwarz fue el primero que conocimos de una experiencia extracorporal experimentada por alguno de nuestros enfermos.
Actualmente, en 1977 ya disponemos de centenares de testimonios parecidos, redactados en California, en Australia o en otros lugares. Todos tienen un denominador común, y es que las personas en cuestión abandonaron su cuerpo físico con toda conciencia. Esta muerte, de la que los científicos quieren convencernos, no existe en realidad. La muerte no es más que el abandono del cuerpo físico, de la misma manera que la mariposa deja su capullo de seda. La muerte es el paso a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando, viendo, oyendo, comprendiendo, riendo, y en el que se tiene la posibilidad de continuar creciendo. La única cosa que perdemos en esta transformación es nuestro cuerpo físico, pues ya no lo necesitamos. Es como si se acercase la primavera, guardamos nuestro abrigo de invierno, sabiendo que ya está demasiado usado y no nos lo pondremos de todas maneras. La muerte no es otra cosa.
Ninguno de mis enfermos que haya vivido una experiencia del umbral de la muerte, ha tenido a continuación miedo a morir, y quisiera subrayarlo, ¡ni siquiera uno solo de ellos!
Muchos de estos enfermos nos han contado también que, además de la paz, de la calma y de la certeza de percibir sin ser percibidos, habían tenido la impresión de integridad física; por ejemplo, alguien que había perdido una pierna a consecuencia de un accidente de automóvil, la vio separada, en el suelo, y a la vez tuvo la impresión de conservar las dos piernas después de haber abandonado su cuerpo.
Una de nuestras enfermas se volvió ciega a consecuencia de una explosión en un laboratorio. Inmediatamente después se encontró en el exterior de su cuerpo pudiendo ver de nuevo. Miraba las consecuencias de este accidente y describió más tarde lo que ocurría cuando la gente llegaba al lugar. Cuando los médicos consiguieron hacerla volver a la vida, se había quedado completamente ciega. Ésta es la explicación de por qué muchos de los moribundos luchan contra nuestras tentativas
de volverlos a la vida, cuando ellos se encuentran en un lugar mucho más maravilloso, más bello y más perfecto.
A propósito, los momentos que me han parecido más impresionantes han sido los que se relacionan con mi trabajo con niños moribundos. No hace mucho tiempo que me vengo dedicando a este aspecto de mis tareas. Actualmente casi todos mis enfermos son niños. Yo los llevo a sus casas para que puedan morir. Preparo a sus padres, a sus hermanos y hermanas. Los niños temen estar solos en el momento de la muerte, tienen miedo de que no haya nadie junto a ellos. En el acontecimiento espiritual del pasaje no se está solo, como tampoco estamos solos en la vida cotidiana, pero esto no lo sabemos. Por tanto, en el momento de la transformación, nuestros guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda y los seres queridos que se fueron antes que nosotros, estarán cerca de nosotros y nos ayudarán. Esto nos ha sido confirmado siempre, así que ya no dudamos nunca de este hecho. ¡Notad bien que hago esta afirmación como hecho científico! Siempre hay alguien para ayudarnos cuando nos transformamos. Generalmente son los padres o madres que nos han «precedido», los abuelos o abuelas o incluso un niño que haya partido antes que nosotros, y frecuentemente llegamos incluso a encontrar a personas que ignorábamos estuviesen ya del «otro lado»...
Tenemos el caso de una chiquilla de doce años que no quería hablar con su madre de su experiencia maravillosa, puesto que ninguna madre quiere oír que uno de sus hijos se haya sentido mejor en otro lugar que no sea su casa, y esto es comprensible. La experiencia de la niña era tan extraordinaria que tuvo la necesidad de contársela a alguien y entonces le confió a su padre lo que había vivido en el momento de su «muerte». Fueron acontecimientos tan maravillosos que no quería volver. Independientemente del esplendor magnífico y de la luminosidad extraordinaria que han sido descritos por la mayoría de los sobrevivientes, lo que este caso tiene de particular es que su hermano estaba a su lado y la había abrazado con amor y ternura.
Después de haber contado todo esto a su padre, añadió: «Lo único que no comprendo de todo esto es que en realidad yo no tengo un hermano». Su padre se puso a llorar y le contó que, en efecto, ella había tenido un hermano del que nadie le había hablado hasta ahora, que había muerto tres meses antes de su nacimiento.
¿Comprendéis por qué os cito un ejemplo como éste? Porque mucha gente tiene tendencia a decir: «Claro, no se había muerto aún, y en el momento de la muerte, naturalmente, se piensa en los que se ama y se los imagina uno físicamente».
Pero esta niña de doce años no había podido representarse a su hermano.
Yo siempre pregunto a todos mis niños moribundos a quién desearían ver, a quién les gustaría tener cerca de ellos. Claro está que mi pregunta se refiere siempre a una presencia terrestre (muchos de mis enfermos no son creyentes y yo no podría hablar con ellos de una presencia después de la muerte. Se sobreentiende que no impongo a nadie mis convicciones). Les pregunto pues a mis niños a quién les gustaría tener cerca si tuvieran que elegir a una persona. El noventa por ciento se deciden por «mamá» o «papá». Con los niños negros es diferente, ellos prefieren a menudo a una de sus tías o abuelas, pues las ven más frecuentemente y las quieren más. Aquí sólo se trata de diferencias culturales. Ninguno de los niños que optaron por «papá» o «mamá» contó, tras una de estas experiencias del umbral de la muerte, haber visto a ninguno de sus padres, a menos que uno de ellos hubiese muerto antes.
Mucha gente podría decir otra vez: «Se trata de una proyección del pensamiento engendrada por un deseo. Como los que mueren están solos, se sienten abandonados y tienen miedo, es por eso que imaginan a alguien a quien amar». Si esta afirmación fuera cierta, el noventa y nueve por ciento de mis niños de cinco, seis o siete años deberían ver a su padre o a su madre. Hemos consignado los casos a lo largo de los años, y ninguno de ellos ha dicho, en el caso de su muerte aparente, que había visto a su padre o a su madre, puesto que éstos vivían aún.
Sobre la cuestión de saber a quién se ve en una muerte aparente, dos condiciones se manifiestan con un denominador común: primera, que la persona percibida debía de haber «partido» antes, aunque sólo fuera unos minutos antes, y segunda, que debía de haber existido un lazo de amor real entre ellos.
Pero aún no os he contado el caso de la señora Schwarz. Murió dos semanas después de que su hijo terminara la escuela. Yo la hubiera olvidado sin duda como una más de mis numerosos pacientes si ella no hubiera regresado y me hubiese visitado.
Aproximadamente diez meses después de su entierro yo estaba furiosa, una vez más. Mi seminario sobre el morir y la muerte estaba a punto de hacer agua. Debía renunciar a la colaboración del pastor con el que trabajaba y al que quería mucho. Mientras, el nuevo pastor buscaba influir en el público recurriendo a los medios de comunicación. Estábamos pues obligados a hablar cada semana de las mismas cosas, pues mi seminario entretanto se había convertido en un acontecimiento. Yo no tenía ningunas ganas de continuar participando. Sentía la situación como una especie de tentativa de querer prolongar una vida que no vale la pena de ser vivida. Yo no podía ser yo misma. No veía otra salida para alejarme de ese trabajo que la de dejar la universidad. La decisión era difícil pues amaba mi trabajo, pero no llevado a cabo de esa manera. Tomé a mi pesar esta decisión: «Abandonaré la universidad hoy mismo, presentaré mi dimisión al final del seminario sobre el morir y la muerte».
Después de cada seminario el pastor y yo tomábamos a la vez el ascensor y terminábamos nuestra discusión sobre el trabajo cuando uno de los dos se detenía. El problema de este pastor es que oía mal, lo que lo complicaba todo. Entre la sala de conferencias y los ascensores le dije tres veces que debía volver a los cursos, pero no me escuchaba y continuaba hablando de otra cosa. Yo estaba al borde de la desesperación, y cuando me desespero me vuelvo muy activa. Antes de que el ascensor se detuviese lo cogí por el cuello, aunque él era gigantesco, y le dije: «Quédese ahí. He tomado una decisión muy importante de la que quisiera informarle».
En ese momento apareció una mujer delante del ascensor. Sin querer, yo la miraba fijamente. No puedo describirla, pero os podéis imaginar cómo se siente uno cuando se encuentra con alguien a quien se conoce mucho y de pronto no se sabe quién es. Le dije entonces al pastor: «Dios mío, ¿quién es? Yo conozco a esa mujer, me mira y espera que usted tome el ascensor para acercarse a mí». Estaba tan preocupada por la visión de esa mujer que se me había olvidado por completo que seguía asiendo al pastor por el cuello. Con esa aparición mi proyecto fue desbaratado.
La mujer era muy transparente, pero no tanto como para poder ver a través de ella. Le pregunté una vez más al pastor si la conocía, pero no me respondió. No insistí y lo último que le dije fue más o menos esto: «¡Vaya! Iré a verla y le diré que por el momento no recuerdo su nombre». Éstas fueron mis últimas palabras antes de que él partiera.
Desde el momento en que subió al ascensor la mujer se acercó a mí y me dijo: «Doctora Ross, yo debía volver. ¿Me permite que la acompañe a su despacho? No abusaré de su tiempo». Dijo algo más o menos parecido, y cómo aparentemente sabía dónde estaba mi despacho y conocía mi nombre me sentí aliviada al no tener que admitir que yo no recordaba el suyo. Sin embargo, fue el camino más largo de mi vida. Yo soy psiquiatra y trabajo desde hace mucho tiempo con enfermos esquizofrénicos a los que quiero mucho. Cuando me cuentan alucinaciones visuales les contesto siempre: «Sí, ya lo sé, ves una virgen en la pared pero yo no puedo verla». Y ahora yo me digo a mí misma: «Elisabeth, tú sabes que ves a esta mujer y, sin embargo, esto no puede ser verdad». ¿Podéis poneros en mi lugar? Mientras caminaba desde los ascensores hasta mi despacho, me seguía preguntando si era posible lo que estaba viendo, me decía a mí misma: «Estoy demasiado cansada y necesito vacaciones. Tengo que tocar a esta mujer para saber si está caliente o fría». Fue el camino más increíble que yo haya hecho nunca.
Durante todo el tiempo ni siquiera sabía por qué hacía todo esto ni quién era ella. De hecho, incluso rechacé el pensamiento de que esta aparición pudiera ser la de la señora Schwarz, que había sido enterrada hacía algunos meses. Cuando juntas alcanzamos la puerta de mi despacho, ella la abrió como si yo fuera la invitada en mi casa. La abrió con una finura, una dulzura y un amor irresistible y dijo; «Doctora Ross, yo debía venir por dos razones. La primera, para darle las gracias a usted y al pastor G. (se trataba del maravilloso pastor negro con el que me entendía tan bien) por todo lo que hicieron por mí, pero la verdadera razón por la que debía volver es para decirle que no debe abandonar este trabajo sobre el morir y la muerte, por lo menos, no por ahora».
Yo la miraba, pero no puedo ahora decir si en aquel momento pensaba realmente que la señora Schwarz estaba delante de mí, sabiendo que había sido enterrada hacía diez meses. Además yo no creía que tales cosas fueran posibles.
Finalmente me fui a mi despacho. Toqué los objetos que conocía como reales. Toqué mi escritorio, pasé la mano por la mesa, palpé la silla. Todo estaba concretamente presente. Podréis imaginaros que todo ese tiempo yo esperaba que por fin aquélla mujer desapareciese. Pero no desaparecía sino que me repetía insistente pero amablemente: «Doctora Ross, ¿me escucha? Su trabajo no ha terminado todavía. Nosotros la ayudaremos, sabrá cuándo podrá dejarlo, pero se lo ruego, no lo interrumpa ahora. ¿Me lo promete? Su trabajo no ha hecho más que comenzar».
Durante ese tiempo yo pensaba: «Dios mío, nadie me creerá si cuento lo que estoy viviendo ahora ni siquiera mis más íntimos amigos».
En aquella época, evidentemente, yo no me imaginaba que un día podría hablar delante de centenares de personas. Por fin la científica que hay en mí termino sobreponiéndose y astutamente le dije: «Ya sabrá usted que el pastor G. vive actualmente en Urbana, puesto que ha vuelto a una parroquia». Y continué casi inmediatamente: «Seguramente estará encantado de recibir una nota suya. ¿Ve usted algún inconveniente?». Y le pasé un lápiz y una hoja de papel.
Naturalmente, no tenía ninguna intención de enviar esas líneas a mi amigo, pero necesitaba una prueba palpable, puesto que está claro que una persona enterrada no puede escribir una carta. Esa mujer, con una sonrisa muy humana, mejor dicho, no humana, con una sonrisa llena de amor, podía leer todos mis pensamientos. Yo sabía mejor que nunca que se trataba de lectura de pensamiento. Cogió el papel y escribió varias líneas. (Naturalmente, las enmarcamos y las guardamos como un tesoro.) Después dijo, sin abrir la boca: «¿Está usted contenta?». Yo la miraba fijamente y pensaba: «No podré compartir con nadie esta experiencia, Pero conservaré esta hoja de papel». Después, preparándose para partir me repitió: «Doctora Ross, me lo promete, ¿verdad? Yo sabía que me hablaba de la continuación de mi trabajo, y le respondí: «Sí, lo prometo». Desapareció. Guardamos todavía sus líneas manuscritas.
Hace alrededor de un año y medio se me informó que mi trabajo relacionado con los moribundos había terminado puesto que otros podrían continuarlo y que ese trabajo no era la verdadera vocación para la que yo había venido a la tierra. Mi trabajo sobre el morir y la muerte no sería para mí más que una prueba para verificar si era capaz de imponerme a pesar de las dificultades, la difamación, la resistencia y muchas cosas más. Salí bien de este examen y lo aprobé. La segunda prueba consistía en verificar si la gloria se me subiría a la cabeza, pero no se me subió, y también la pasé.
Mi tarea verdadera, y en este punto necesito vuestra ayuda, consiste en decir a los hombres que la muerte no existe. Es importante que la humanidad lo sepa, pues nos encontramos en el umbral de un período muy difícil, no únicamente en América sino en todo el planeta Tierra. La falta tiene que ver con nuestra sed de destrucción, incumbe a las armas atómicas, incumbe también a nuestra codicia, a nuestro materialismo y a nuestro comportamiento en materia de polución. Somos culpables de haber destruido muchos dones de la naturaleza de haber perdido toda espiritualidad. Yo exagero un poco, pero seguramente no demasiado. El único modo de aportar un cambio para el advenimiento del tiempo nuevo, consiste en que la tierra comience a temblar a fin de conmovernos y tomar conciencia.
Es necesario que lo sepáis, pero no que tengáis miedo. Sólo abriéndoos a la espiritualidad y perdiendo el miedo llegaréis a la comprensión y a revelaciones superiores. A esto podéis llegar todos.
Para ello, no es necesario dirigiros a un guía, ni tenéis la obligación de iros a la India, ni siquiera os hace falta un curso de meditación. Es suficiente con que aprendáis a entrar en contacto con vuestro yo, y esto no os cuesta nada. Aprended a tomar contacto con vuestro ser profundo y aprended a desembarazaros de cualquier miedo.
Una manera de no volver a tener miedo es saber que la muerte no existe y que todo lo que nos sucede en esta vida sirve para un fin positivo. Desembarazaos de vuestra negatividad, empezad a tomar la vida como un reto, como un lugar de examen para poner a prueba vuestras capacidades internas y vuestra fuerza.
La casualidad tampoco existe. Dios no es alguien que castiga y condena. Después de haber dejado definitivamente vuestro cuerpo físico, llegaréis al lugar que se designa como cielo o infierno, lo que no tiene nada que ver con el Juicio Final. Lo que hemos aprendido por nuestros amigos que se fueron, lo que aprendimos de los que volvieron, es la certeza de que cada ser, después de su pasaje, debe mirar algo que recuerda a una pantalla de televisión, en la que se reflejan todos nuestros actos, palabras y pensamientos terrestres. Esto sucede después de haber experimentado un sentimiento de paz, equilibrio y plenitud, habiendo encontrado a una persona querida para ayudarnos a dar este paso. De esta manera, tenemos la ocasión de juzgarnos a nosotros mismos en lugar de ser juzgados por un Dios severo. A través de vuestra vida aquí abajo vosotros creáis desde entonces vuestro infierno o vuestro cielo en el más allá.
del libro La muerte: Un amanecer
Dra.Elísabeth Kübler-Ross





Comentarios
magaly Escribió :
hola doctora elisabeth kÜbleth mi opinion q Dios no es severo es amor porq el todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta.
en conclusion Dios es amor
Escrito en: Marzo 27, 2006 10:04 PM
magaly Escribió :
hola doctora elisabeth kÜbleth mi opinion q Dios no es severo es amor porq el todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta.
en conclusion Dios es amor
Escrito en: Marzo 27, 2006 10:05 PM
Norma Licea Escribió :
Ahora la querida Dra. Elizabeth Kubler-rosse a abandonado su cuerpo fisico y a tomado uno mas sutil, ahora ella a dado ese gran paso por el que todos vamos a seguir, y si tenemos suerte ella sera una de los seres que nos daran la bienvenida.
Escrito en: Octubre 26, 2008 11:10 PM
Norma Licea Escribió :
Ahora la querida Dra. Elizabeth Kubler-rosse a abandonado su cuerpo fisico y a tomado uno mas sutil, ahora ella a dado ese gran paso por el que todos vamos a seguir, y si tenemos suerte ella sera una de los seres que nos daran la bienvenida.
Escrito en: Octubre 26, 2008 11:11 PM